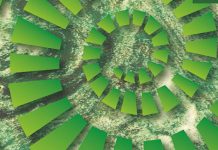En torno de nosotros la multitud se abrió para dar paso a la celebración del santo patrono de los carniceros, San Miguel Arcángel, fiesta sacra que contigua a la misa celebrada hace un instante, otorga su más clara manifestación pagana. Festejo del pueblo, cierto. Celebración, carnaval y charlotada.
Los hombres se visten de mujeres y se fragmentan al destino de la festividad, de la pachanga y del relajo. Se visten para el acontecimiento, pero para algo más se visten (la tradición inició en Tonalá, en 1971, según afirma Víctor Solís, el primer organizador de la tonalada), porque engalanan el símbolo. Quizá la doble moralidad. Tal vez la confirmación de lo chusco. O de la doble posibilidad del sexo, de la sexualidad. En concreto son una alegoría. Pero también el complemento —bochornoso para muchos— de que algo nos falta como seres humanos: el sentido de ser a la vez hombres y mujeres. Varones y féminas. Y porque en realidad eso es una posibilidad lejana, entonces durante la fiesta de este pasado martes, los jóvenes, los viejos y los niños se encapricharon. Se convirtieron, en todo caso, en insignia de la sexualidad. En un tercer sexo.
Ni de aquí ni de allá: solamente divisa.
La fiesta del rastro
Una mosca se fue a parar en la cuchara, cuyo destino era la boca de esa niña —de ojos enormes y negrísimos—, pero ni la anciana a su lado, ni su madre, se dieron cuenta, pues las moscas estaban en su territorio. Sabroso el menudo se fue hacia la boca de la niña y a la de los comensales. Ni el fuerte tufo a sabrá demonios qué, impidió que una porción del pueblo tonalteca se reuniera a almorzar. Una hilera de mesas (en la entrada adyacente del rastro municipal) se perfiló para luego dar paso a la reunión de los “vestidos”.
Fuimos hacia el interior del rastro, en ese momento vacío de carnes, para encontrar la forma sin forma: donde antes se colgaron a los torillos tiernos en los filosos ganchos, en ese instante quienes participarían en el carnaval, se ponían el maquillaje y las pelucas. Las nalgas y chichis postizas. Las medias de nylon y las tangas. Se pintaron la trompa bigotuda con labial. Pintados los labios de carmín, la Cleopatra tonalteca abrió su bocaza para asegurar:
—Me dicen la Perra del rastro —firme, espantosamente maquillado y con un desgarrado vestido de mujer ya viejo, pero muy bullanguero—; desde hace cuatro años participo en esta fiesta de los tablajeros, sólo por la felicidad y por hacerle el ambiente a la gente…
Más allá, en el fondo del rastro, jóvenes con vestidos sexys y agarrándose las nalgas; otro más acá, simulando el fornicio; en la otra parte, mostrando los calzones o levantándose las faldas. También fingiendo con el maquillaje los incipientes pelos de la barba, pero sin poder lograrlo, al mostrar las piernas forradas de hebras.
—Es una enorme felicidad para nosotros vestirnos de mujer… —vuelve a decir la Perra… Ya no la escucho del todo, porque camino hacia las porquerizas, donde dentro de los “chiqueros” y junto a una piara de cerdos, ya se transforman “coquetamente” otros jóvenes.
Salgo, entonces, corriendo. Me llevan hacia el “camerino” del rastro municipal. Llegamos. En un cuartucho cerca de los baños, los botudos se soban la bragueta. Miro hacia el interior y me entero. Allí está la reina, la que llegó de lejos, la que viste un elegante atuendo y su maquillista hace su labor en el rostro de la “dama”.
—Me llamo Estrella, por mi brillo—, dice.
Representa a la comunidad gay. “Tengo 22 años”, agrega.
—Esta noche cena Pancho—, se asoma el botudo, nervioso y caliente. Estrella expresa en susurro y ríe lasciva: “Vente de una vez…”
El maquillista concluye el tocado y Estrella sale al rastro. Luce estupenda: la reciben los corceles que se inquietan. Espumean sus belfos. Cocean, lúbricos…
Eran las once de la mañana y ya los “vestidos” de la calle Aldama se tocaban el derrier. Se abrazaban. Sacaban a los hombres a bailar. Les brindaban sendos besos. Yo recordé el grabado de José Guadalupe Posada: “Los 41 maricones”.
En determinado momento, la fiesta, charlotada o carnaval de los “vestidos”, mudaron de espacios para hundirse en los caminos del pueblo. Comenzaron su recorrido por calles, mercados y carnicerías, repitiendo la fórmula ante el asombro de los habitantes, ante las risas y los silbidos, ante el tiempo ritual de esta tradición que ya dura 38 años y tan campantes, tan felices, como si el tiempo fuera un espacio detenido en la risa y las carcajadas que se signan en el claro cielo.
Hay más de cien carnicerías en Tonalá. En el rastro matan a diario cientos de toros jóvenes, de “toritos”, dice Víctor Solís. “La gente se viste de mujer para hacer el ambiente”, afirma. Y la charada parece repetirse, o volver a comenzar. El pueblo olía a ramas de Santa María y las moscas se empeñaron en perseguir su perfume dulzón…