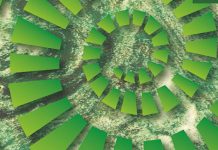Después de una semana de parranda, caí rendido en un profundo sueño. Vivía en Comala, en la casa de los tamarindos, a unos pasos del río. Era junio de 1986, y sobre el sonar de la corriente, mi oído alcanzó a escuchar la conversación de un desconocido.
Como estaba tendido en el piso, tuve que levantar la cabeza para poder mirar a quien hablaba. Su historia me había sorprendido. Y su serena voz, pese a lo áspero de la narración, parecía platicar cualquier cosa. Algo sin chiste. Sin embargo, era el relato de un asesinato.
El hombre a quien en ese momento miraba por vez primera en mi vida, hacía unos instantes había contado a mis amigos la manera haber “zorreado” a la persona a quien le habían pedido —previo pago— matar. Por tres mil pesos aceptó hacerlo y durante una semana estudió sus movimientos y, ya bien localizados, una noche cerca de su casa le disparó en la cabeza y “el hombre cayó de su caballo con el rostro lleno de sangre y ya sobre las piedras de la calle me acerqué y volví a dispararle. Tenía que estar seguro de que estaba muerto…”.
Luego de mirarlo ya sin vida, “le hablé por su nombre, porque era un conocido mío; caminé hacia la oscuridad y me perdí por un tiempo: arranqué a los Estados Unidos y dos años más tarde regresé, cuando se había calmado todo…”.
Al parecer no era la primera vez que lo cometía, pues más tarde supe que se trataba de un asesino a sueldo que al descubrirme despierto, me saludó y dijo mi nombre, como si me conociera de toda la vida.
Lo miré, tratando de ser amable, y respondí el saludo. El resto de la noche conversé como si nada hubiera sabido. A las cinco de la mañana el hombre nos dijo: “Los invito a almozar a mi casa”. Salimos. Llegamos a una panadería y compramos pan. Después partimos por un camino abrupto rumbo al rancho La Caja. Desayunamos. Bebimos. Se hizo de noche otra vez. En una troca regresamos a Comala. No hablamos del asunto. Y nunca lo volvimos a ver.
He estado con asesinos, con hombre ebrios, con gente que le hace el amor a una sola mujer, con ladrones de autos, con gente que fuma marihuana en alguna esquina de barrio, pero nunca he sentido tanto terror como una tarde que, en lo alto de una azotea, cubiertos por una graciosa terraza, en una casa en Santa Tere, algunos amigos después de beber cerveza decidieron ir a comprar cocaína y, ya de regreso, inhalarla una y otra vez. Fue la primera vez que vi los ojos de alguien que había aspirado el polvo. Me resultaron pavorosos. Sus miradas me recordaron a las de las fieras acorraladas. En todo instante sentía que me iban a atacar; pero no podía saber cuándo. Sus pupilas dilatadas y opacas, me resultaban inexpresivas. Muertas. Después de esa visión de los cocainómanos, me interesé en los efectos de la droga y la creación.
Había visto a cocos aspirar el polvo en el Potros Bar de ívila Camacho, y sostenido un conflicto con ellos por una mujer que bailaba conmigo; había visto en el baño del Tapatío de Federalismo cómo la gente se “polveaba” la nariz; recordaba que Vallejo consumía la droga en Lima; también había leído sobre los consumidores del hachís que relata Baudelaire; y también consumí la crónica de José Agustín sobre su experiencia del LSD, imitando quizás a los beatniks, pero no recordaba que Arthur Conan Doyle (según la enciclopedia Historia General de las Drogas, de Antonio Escohotado), durante la escritura de la novela El signo de los cuatro (1888), hace un elogio a las drogas y, según la historia, el propio Conan Doyle había agotado cocaína mientras escribía, pero un amigo me trascribió la referencia para que la tuviera.
La cita vale la pena. Como siempre la historia la narra Watson:
—¿Qué es hoy, morfina o cocaína? —pregunté.
Levantó una mirada lánguida y apartó el volumen encuadernado en piel negra que acababa de abrir.
—Es cocaína —dijo—, una solución al siete por ciento. ¿Le gustaría probar?
—Naturalmente que no —repuse bruscamente—. Mi constitución no ha podido recobrarse desde la campaña de Afganistán. No puedo correr el riesgo de añadir más tensiones y cargas a las que ya soporta mi cuerpo.
Sonrió ante mi vehemencia:
—Quizá tenga razón, querido Watson —dijo—. Supongo que su influencia es mala considerada desde el punto de vista físico. Sin embargo, la encuentro tan trascendentalmente estimulante y aclaradora para la mente que sus efectos secundarios no tienen importancia…
Timorato como soy y de algún modo pacheco natural, me había alucinado con algunas de las historias del escritor escocés, sobre todo me he entretenido con la maravillosa novela El sabueso de los Baskerville, que leo por enésima vez, pues el creador de Sherlock Holmes, este año cumple 150 años de haber nacido. Resulta provechoso también recordar que algunos seres consumen alguna especie de droga de manera ritual, otros para encontrar la lucidez —como es el caso de Conan Doyle—, y otros por hedonismo y o por el puro placer de sentirse de otro modo, como es el caso del “cuidacoches” de Escorza. Lo veo cada noche: se pone su cigarrito de marihuana en brazos y se lleva hasta el fondo el humo para en seguida volver a repetir la cantaleta a sus fugaces clientes: “Dele-dele-dele. Ahí está bien…”.
Cada uno a su manera busca la revelación.