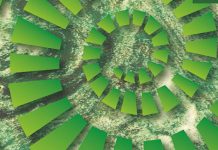En estos días en que se acercan las elecciones, con las calles tapizadas de fotografías de personajes desconocidos que serán quienes nos representen en las próximas cámaras, de me despierta una ambición, que he tenido desde hace mucho tiempo. Quisiera que los representantes de algún partido, de preferencia el mero mero, llegaran un día a mi casa y me dijeran:
—Señor Ibargí¼engoitia (probablemente me dirían Ibangí¼ergontia), después de mucho deliberar, lo hemos escogido a usted para que sea candidato a diputado de nuestro partido por el N distrito.
Nada me daría más gusto que negarme.
Pero empiezo a sospechar que esta ambición no va a llegar nunca a ser satisfecha. Porque la verdad es que los caminos de la política me parecen impenetrables. ¿Cómo demuestra uno que tiene virtudes cívicas y que está uno capacitado para representar al pueblo? Es mucho más fácil demostrar que no las tiene. Para eso basta con hacer un fraude mal hecho, que sea descubierto; o bien, en un momento de intemperancia, asesinar a un vecino. Pero darse a conocer por no haber nunca dado motivo a queja, es de las empresas más arduas que puede uno imaginarse.
Para poner de manifiesto lo misterioso de esta situación voy a poner dos ejemplos. El diputado que me representaba hace dos o tres periodos era conocido mío, cosa bastante extraordinaria. O, mejor dicho, no era completamente desconocido. Recuerdo que nos presentaron hace veinticinco años en una fiesta de quince. No se me olvidó su cara porque me gustaba la de su hermana, y porque él traía un clavel en el ojal, cosa que en aquel entonces me parecía la peor cursilería (ahora conozco otras peores).
Por lo que dijo aquella noche y por lo poco que después iba a decir en la Cámara, tengo la impresión de que él estaba tan capacitado para representarme a mí, como yo para representarlo a él. No nos parecíamos en nada y no nos hubiéramos puesto de acuerdo ni sobre el color de unos zapatos, porque los que él traía en aquella fiesta me hacen suponer que era daltónico. Y sin embargo, él llegó a diputado y yo ni siquiera he tenido oportunidad de negarme. ¿A qué puede deberse esto?
Probablemente a la importancia que tienen los contactos personales, como lo demuestra el siguiente ejemplo que voy a contar. Comienza así:
Había una vez, en una ciudad de provincia (capital de Estado), un señor que era prestamista y comprador de chueco. Este señor que, aparte de estas peculiaridades era un hombre modelo, construyó una casa, que era la más moderna, la mejor acondicionada y la más cursi en cien leguas a la redonda. Sucedió una vez, que hubo cambio de poderes en el Estado. El nuevo gobernante, que nunca había vivido en su ciudad natal, quedó hororizado de las instalaciones sanitarias que había en la región. Mandó a varios achichincles a revisar casa por casa, hasta encontrar un baño en el que todos los aparatos funcionaran de una manera adecuada. Fue así como se descubrieron las virtudes cívicas del prestamista, porque su casa fue la elegida y él no tuvo inconveniente en cambiarse a otra más chica, con tal de que el gobernante viviera en circunstancias que correspondieran a lo elevado de su rango.
De allí salió su candidatura, su victoria en las elecciones y los dos períodos que pasó representando a sus coterráneos. Lo que dijo en ese tiempo y en esa función está sepultado en los archivos del Congreso. Después vino una mala racha. El antiguo gobernante cayó del candelero y se perdió en la noche de los tiempos. El antiguo diputado dejó de serlo y regresó a su antiguo oficio, lleno de amargura, quejándose de la ingratitud de sus coterráneos que no quisieron darle “otro chance”, y de los turbios manejos que lo obligaron a dejar la palestra.
De aquí salen dos enseñanzas. La primera es que no hay bien que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. Pensemos, para edificarnos, en los funcionarios. En todos los que ahora están haciendo maletas, abriendo cajones, buscando en los archivos los documentos que más conviene que de-saparezcan, ajustando las cuentas para presentar unas impecables. Pensemos en todos aquellos que el día primero de diciembre tendrán que escribir, con todo el dolor de su corazón, la renuncia. En la vergí¼enza que van a pasar cuando ésta sea aceptada. Imaginémonos quitando el escritorio el retrato de la esposa amada, sacando, del escondite, las pantuflas, y de la consola, el destapador; imaginémoslos estrechando la mano de doscientos cincuenta empleados o, peor todavía, escuchando, de boca del sucesor, las palabras fatales:
—Yo hubiera querido que usted se quedara, licenciado, pero no fue posible.
Imaginémoslos bajando por las escaleras (porque ese día no funcionarán los ascensores) con el último tambache en la mano, mientras retumban los aplausos que los doscientos cincuenta empleados tributan al recién llegado.
La otra enseñanza es que, francamente, no estamos para comprender desgracias ajenas.
*Publicado originalmente en el periódico Excélsior. Recopilado en el libro Instrucciones para vivir en México, Joaquín Mortiz, 1997.