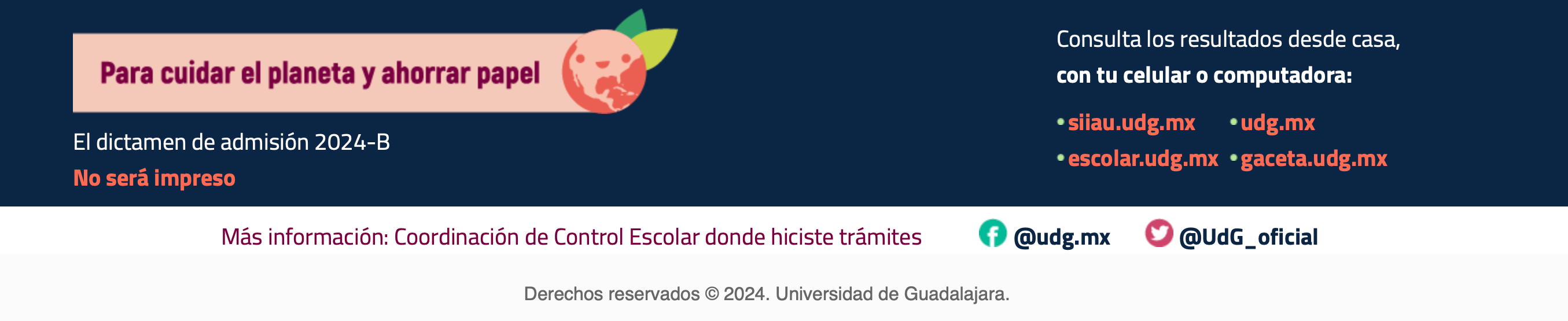La identidad de género influye en la autoestima de jóvenes
Académica de la Escuela Politécnica Ing. Jorge Matute Remus dio a conocer resultados de su investigación en la que encuestó a mil 786 estudiantes
- INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO
- Adrián Montiel González
- Foto: Abraham Aréchiga
- agosto 18, 2025

Un intento de suicidio llevó a preguntarse a Rocio Liliana Zepeda Vidrio, académica de la Escuela Politécnica Ing. Jorge Matute Remus, de qué manera la autoestima está influenciando estas conductas, pero vista desde una perspectiva de género.
Tras el cuestionamiento, diseñó un estudio que culminó en la investigación «Detección de la autoestima desde una perspectiva de género en estudiantes de tres escuelas del nivel medio superior en la UdeG” con la ayuda de mil 786 estudiantes en el cual correlacionó la autoestima con la identidad de género.
“Existen diferencias significativas entre los niveles promedios de la autoestima, variantes que dependen de la identidad de género, por lo cual afirmamos que este estudio es significativo y muestra una realidad en estas diferencias”, dijo Zepeda Vidrio.
Los datos muestran que los hombres cis encabezan el porcentaje de autoestima normal o esperada, con 51 por ciento, seguidos de mujeres cis con 41 por ciento.
“Una mujer cis tiene diez puntos porcentuales menos, es decir, tiene una autoestima normal solamente el 41%. Y eso cambia radicalmente cuando estamos hablando de otras identidades”, precisó.
Los hombres trans presentan solamente el diez por ciento de la autoestima esperada, mientras que las mujeres trans presentan el 42 por ciento, un porcentaje igual al que presentan las mujeres cis.
Sin embargo, cuando se habla de una identidad no binaria, sólo el 29 por ciento tiene una autoestima normal esperada, lo mismo quienes se identifican con el género fluido. Pero las alarmas están en quienes no declaran su identidad de género..
“Este grupo es preocupante porque, de acuerdo con los resultados, quienes prefieren no decirlo tienen una autoestima esperada del 13 por ciento. Hay una gran diferencia entre unos y otros, y niveles donde consideramos que se tiene que intervenir”, afirmó Zepeda Vidrio.
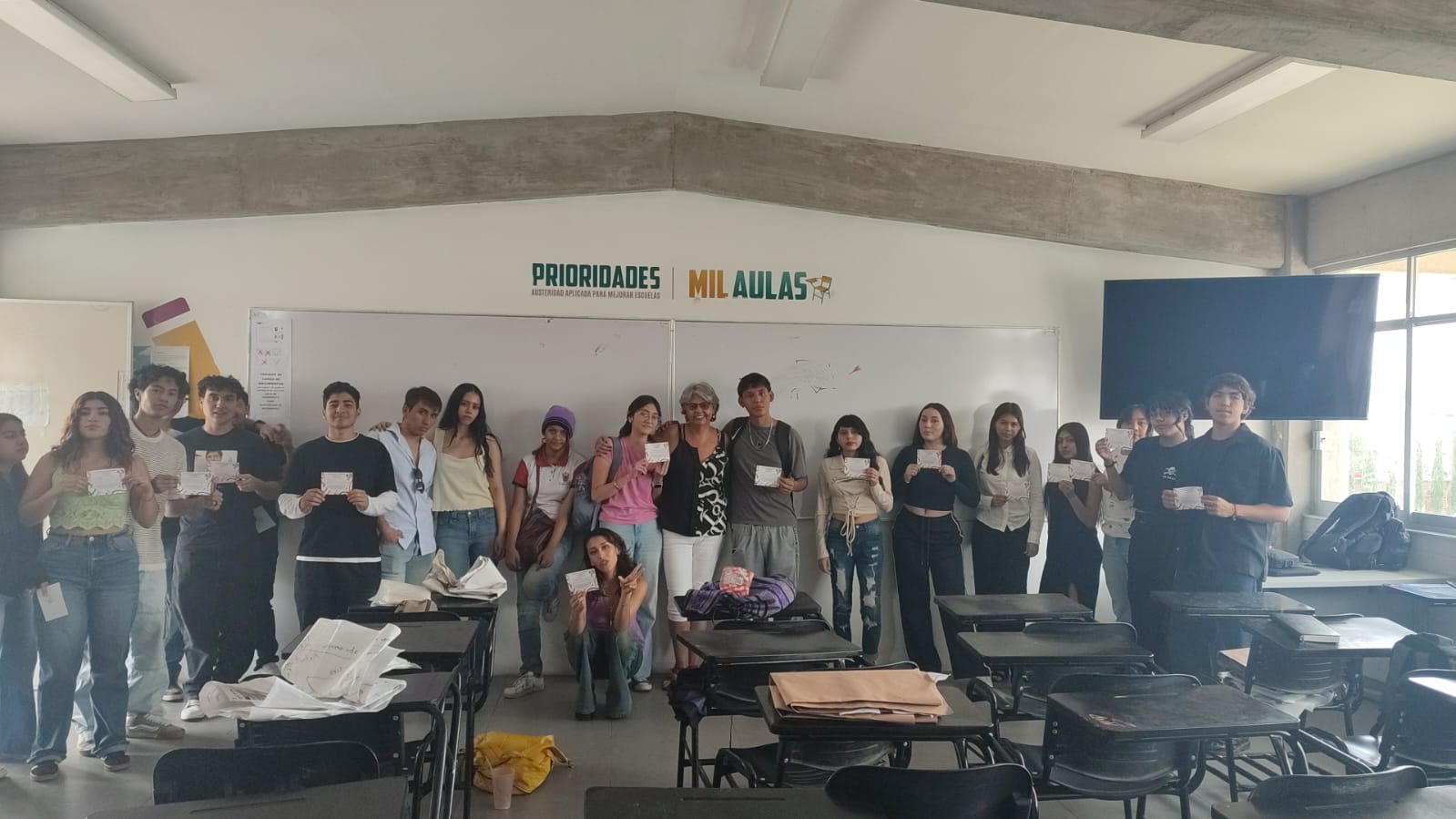
Para la investigadora los hallazgos deberían apuntar a la prevención y a la acción en contextos escolares.
“La propuesta de mejora se debe centrar en investigaciones reales para generar programas de intervención. A partir de esto brindar la detección y atención oportuna del problema que interfiere en el proceso de enseñanza-aprendizaje”, indicó.
Entre las recomendaciones destaca implementar detección temprana en las escuelas. Esto, a través del diseño de intervenciones adaptadas a cada contexto. Además, aprovechar el talento interno de la universidad —con estudiantes de psicología, sociología, antropología, entre otros— para construir soluciones.
Además, formuló recomendaciones no bajo un enfoque de rendimiento empresarial a través de la tecnología, sino en uno educativo y que refuerce las capacidades sociales.
“La tecnología es cambiante y las empresas no pueden educar en responsabilidad, convivencia, gestión emocional o cuidado como sí puede hacerlo la escuela”, afirmó.
Zepeda Vidrio adelantó que un segundo paso de la investigación cualitativa será entender los significados y construcciones sociales de los estudiantes en su vida cotidiana.
La investigación busca dar un primer paso para prevenir y atender una problemática que, según la académica, impacta directamente en la vida y bienestar de los adolescentes.
MÁS NOTAS