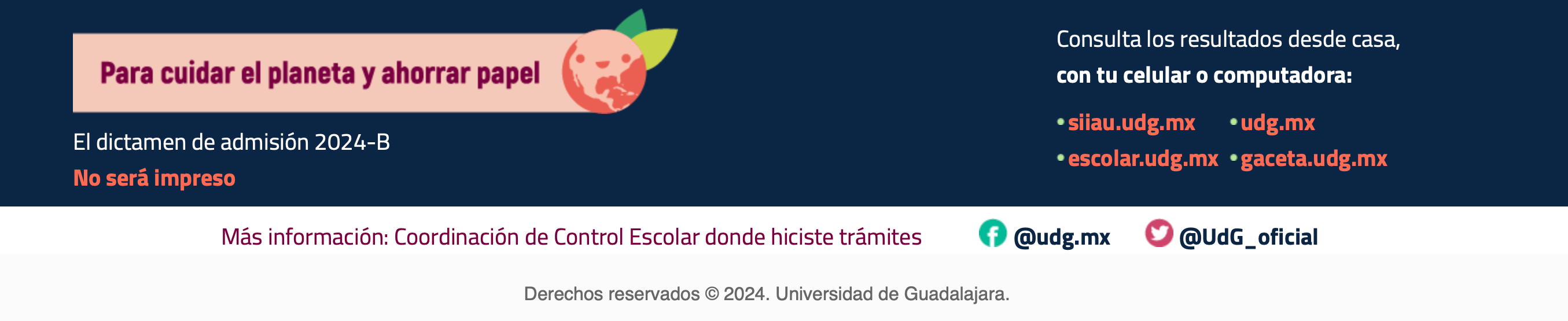En todas las culturas y a partir de la organización de los estados, la creación y el establecimiento de una identidad nacional a través del arte, ha sido uno de los motores fundamentales para conseguir y mantener el poder. Por conducto de las distintas disciplinas artísticas, los gobiernos se han adueñado de la historia y en ocasiones también de los motivos que sirven como trasfondo al arte.
México, como la mayoría de las naciones latinoamericanas, está próximo a conmemorar doscientos años de independencia. En muchos países, y particularmente en el nuestro, surgen iniciativas –tanto públicas como privadas– para celebrarlo a través de publicaciones, exposiciones, películas, obras de teatro, eventos académicos y otras manifestaciones que buscan subrayar una idea de nación particular.
Ricos en símbolos colectivos, los mexicanos repetimos la fantasía tricolor de los desfiles con los que celebraron el centenario de la independencia. El imaginario de nuestra identidad es tan callejero como las fiestas septembrinas y los perfiles luminosos de nuestros héroes. La historia de México y sus personajes se convierten en proveedores centrales de los iconos que representan al país.
La próxima celebración del bicentenario del México independiente, llega en un momento crítico, no sólo en el ámbito económico, sino especialmente en el cultural. Aún más castigado que el resto de los sectores, el artístico demuestra su desgaste y la dificultad con la que los artistas producen.
El arte y la nación
Los mexicanos que abrieron el siglo XX, celebraron el primer centenario de la independencia con una idea de país sensiblemente distinta a la que hoy se reconstruye. Los festejos del centenario sirvieron a Porfirio Díaz para presentar ante el mundo a un México moderno, progresista y confiable para la inversión. El modelo a seguir se encontraba en las festividades de la Exposición Universal de París de 1889. México se llenó de cuerpos diplomáticos extranjeros e invitados especiales, para los que organizaron banquetes, recepciones y bailes. Hubo desfiles de militares y marinos que acompañaban a sus representaciones.
Como parte de la intención porfirista de construcción nacional, los medios propagandísticos y la creación artística se dirigieron completamente al ensalzamiento de los héroes patrios. La historia de México fue vista a través del cuidadoso filtro selectivo de Díaz. Esta visión particular fue inmortalizada por conducto de las artes, y de manera especial en construcciones civiles y monumentos que aún reciben guardias de honor, bandas de guerra y arreglos florales. Fueron justamente dichos festejos, sus consecuentes productos artísticos, así como la revolución de 1910, los que orientaron la evolución natural del arte mexicano.
A partir del movimiento revolucionario, personajes como Vasconcelos, Antonio Caso y Manuel Gómez Morín, buscaron la modernización por medio del reconocimiento de la diversidad cultural y combatiendo las doctrinas positivistas que justificaban la colonización y la opresión de las llamadas razas periféricas.
La intención del pensamiento nacionalista de ese momento era la reivindicación de la raíz americana, aquella que había sido menospreciada y devaluada en ámbitos sociales y de gobierno. Los principales edificios públicos sirvieron como galerías para el movimiento muralista, tan cercano al pensamiento de Vasconcelos y su raza cósmica. Se intentó, hoy sabemos que sin mucho éxito, la integración de las diversidades en un todo armónico. El mestizaje y el sincretismo cultural habrían de llevar al país a la verdadera modernización. Es aquí en donde el arte se convierte en uno de los gestores principales de la identidad nacional. El poder creador de los artistas se inclinó de forma notable a la construcción del imaginario patrio que aún sobrevive en múltiples esferas.
Certámenes, premios y convocatorias
En México son pocos los artistas que tienen el privilegio de vivir de su trabajo. Si a ello sumamos los interminables recortes presupuestales que sufre la cultura, nos encontramos ante un panorama árido y difícil. En este contexto, las convocatorias para la celebración del bicentenario de la independencia, se convierten en opción casi obligada para quienes se dedican a las artes. Además de las posibilidades de reconocimiento social que supone ganar un concurso nacional, está lógicamente el premio económico que puede llegar a ser hasta de 25 mil dólares, como en el caso del Certamen internacional de las letras del bicentenario Sor Juana Inés de la Cruz. De nuevo el engranaje de gobierno selecciona, filtra, elige de forma voluntariosa la serie de criterios con los cuales dibujará la nueva cara de un país que, tambaleante, no termina de caerse.
Orientadas a todas las manifestaciones artísticas, las convocatorias abiertas con motivo de la celebración del bicentenario para premios y becas, suman una larga lista, entre las que se encuentran: Premio nacional de dramaturgia, en las categorías “independencia de México” y “revolución mexicana”; para el premio de ensayo histórico, social y cultural, la convocatoria muestra “una mirada a la historia, un acercamiento interpretativo a la Independencia de México y a la Revolución Mexicana”; el Concurso nacional de pintura y escultura las mujeres en el arte; el premio bicentenario de novela histórica; la convocatoria Morelia bicentenario, y hasta el premio llamado “Para mujeres que se atreven a contar su historia de revolución, libertad e independencia personales”. Cada estado de la república, cada institución pública, municipio, universidad, organismo, instituto y hasta asociación civil, se considera en la obligación de participar en esta dinámica monotemática, que pretende “estimular” la creación artística.
Bajo la intención manifiesta de revisar críticamente la historia, de reflexionar sobre la herencia, así como los posibles rumbos y escenarios futuros del México independiente, los certámenes responden más a la intención de una legitimación discursiva de gobierno, que a la búsqueda de nuevos signos identitarios desde el arte.
La visión sobre la independencia que Porfirio Díaz consagró en la historia y que luego de la revolución se reorientara, llega a nosotros como una copia folclorista que intenta escribir sobre las mismas letras gastadas, repetirse sin cesar, grabarse aún más en la piedra del culto a lo nacional. En todos los medios de comunicación el abuso de la postal patria es la constante: todos hemos de celebrar algo que no sabemos qué es, pero sigue sonando a mariachi.