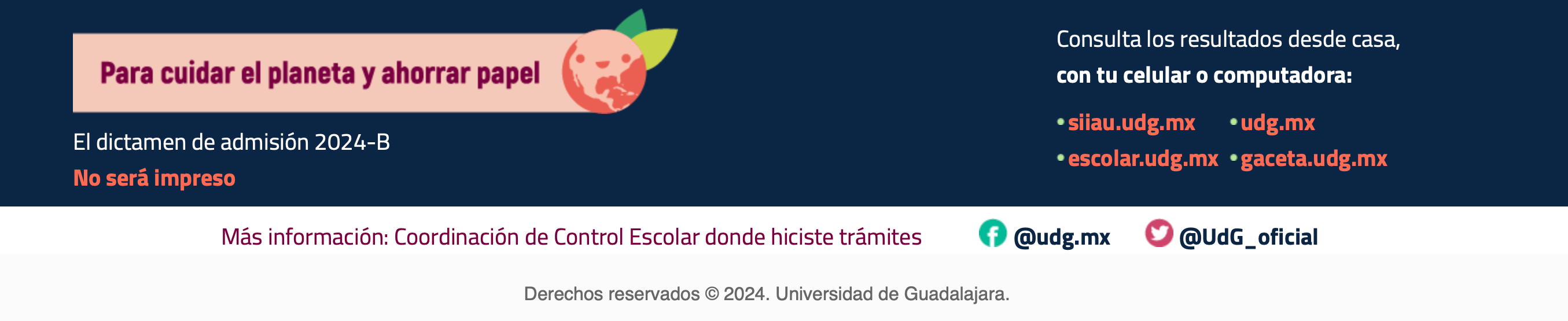El apocalipsis desde la literatura
Académico del CUSur desarrolla el proyecto de investigación "Historias del fin del mundo en la literatura Latinoamericana"
- 02 CULTURA
- Laura Sepúlveda Velázquez
- julio 31, 2025

Desarrollar una reflexión en torno a cómo la narrativa representa las diversas crisis que enfrenta la humanidad es la finalidad del proyecto de investigación «Historias del fin del mundo en la literatura Latinoamericana», en el que, desde 2022, trabaja Luis Alberto Pérez Amezcua, académico del Departamento de Artes y Humanidades del Centro Universitario del Sur (CUSur).
“Me interesaba ver cómo lo hacían nuestros escritores latinoamericanos en particular, porque el tema del Apocalipsis ha sido muy desarrollado en la literatura anglosajona, en el cine y en otros medios de comunicación y artísticos. Me di cuenta de que había un corpus no tan abundante, pero sí muy importante, con obras como Mugre rosa, de Fernanda Trías, una escritora uruguaya, o Cadáver exquisito, de Agustina Bazterrica, argentina”.
Comentó que, ante un mundo que a partir del siglo XXI ha recurrido al Apocalipsis como una forma de representación del futuro que va en contra de lo utópico, es decir, que de alguna manera niega el progreso, era necesario también preguntarse por la alternativa: el Apocalipsis visto como un instrumento para pensar en la realidad y en la posibilidad del futuro, no como un fin, sino como una forma de pensar en la continuidad.
“En cómo es posible sobreponerse a la catástrofe a partir de la advertencia. El Apocalipsis es una forma de advertencia, una forma de llamarnos la atención, y si se hace caso a esta advertencia, hay una posibilidad de salvación”.
Esta investigación le ha mostrado que hay una gran preocupación por parte de las autoras, quienes coinciden en representar la necesidad de defensa del territorio, y lo han hecho de manera muy sensible, poética y alegórica a partir del lenguaje.
“Este llamado a la acción en el caso de Trías, es muy poético; y en el caso de Bazterrica, muy alegórico. Estas visiones están atravesadas por una realidad amenazante para todos los seres humanos, no sólo para una región o país, sino a nivel global, por la interconexión que ellas se encargan de retratar”.
Otra de las conclusiones preliminares de la investigación es que las novelas contribuyen a reforzar la idea de que es urgente una resacralización, entendida como una manera de dar valor a aquellas cosas de las que depende la vida humana, como la relación entre animales, naturaleza, agua y aire, que ha sido en gran medida olvidada.
“Desde los griegos había dioses para cada uno de estos elementos, y eso se ha olvidado con la colonización. No se trata de una resacralización porque sea algo divino o que provenga de Dios, sino porque son sagrados en tanto dependemos de ellos, de que esta vinculación entre todos los elementos de la naturaleza esté equilibrada”.
Para el académico, los escritores en Latinoamérica están preocupados por todo tipo de crisis y catástrofes. Este proyecto nació de otro anterior que trataba sobre la representación o los imaginarios en torno a la enfermedad, las guerras, la destrucción de ecosistemas, el calentamiento global y el saqueo de patrimonios culturales.
“La mía, en particular, se encarga de representar o identificar cómo hay distintos mitos en torno al fin del mundo, a partir de los cuales los escritores construyen sus argumentos y desarrollan sus temas de una manera estética”.
Considera que la literatura ofrece otra modalidad de conocimiento: una forma emotiva de acercarse al mundo a través de una estructura lingüística con gran poder de penetración en la conciencia humana.
“Es responsabilidad de nosotros, los estudiosos y críticos de la literatura, dar a conocer estas obras que tienen su foco en cuestiones de vida o muerte para las distintas comunidades. Hay microapocalipsis que es necesario visibilizar. Tenemos mucho trabajo que hacer por una justicia ecológica, una conciencia social, mayor acceso a la salud ante el capitalismo salvaje, que está bien retratado en la novela de Agustina Bazterrica, que trata sobre un futuro en el que todos los animales mueren por un virus y lo que hacen es transformar toda la estructura lingüística para permitir la clonación humana y el consumo de seres humanos. Eso nos permite reflexionar sobre qué estamos haciendo y hasta qué punto somos capaces de llegar por conservar hábitos vinculados con el capitalismo salvaje”.
Pérez Amezcua, quien tuvo una estancia en el centro de investigación Käte Hamburger Centre for Apocalyptic and Post-Apocalyptic Studies, en Alemania, explicó cómo se viven en el día a día diversos microapocalipsis:
“La muerte de un niño en una familia es un apocalipsis familiar, o la contaminación de un lago es un apocalipsis ecológico. Estamos rodeados de apocalipsis, y la literatura los retrata; nos están dando advertencias. No sólo las advertencias de la ciencia pueden tener un impacto, sino también las advertencias que nos da el arte, y en particular la literatura”.
MÁS NOTAS