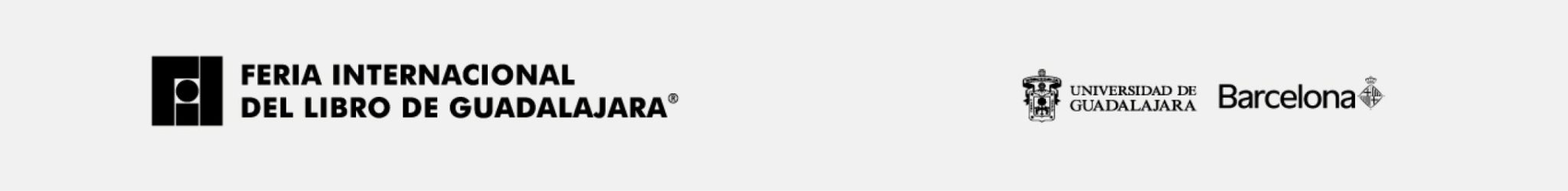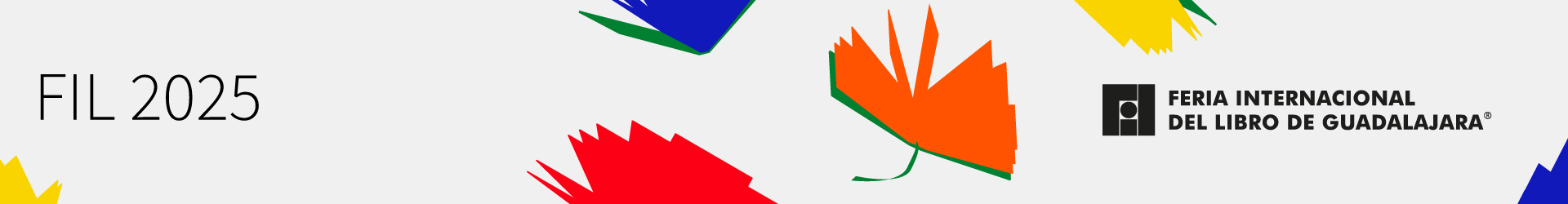
Cuando la ciencia se vuelve juego: una crónica desde FIL Niños
Aquí los niños no solo aprenden: juegan, ríen, se asombran y, sobre todo, empiezan a enamorarse del conocimiento, y ese amor puede acompañarlos toda la vida
- Texto y fotos: Daniela Maldonado
- diciembre 5, 2025

En este espacio de la Feria Internacional del Libro siempre pasa algo: un niño que descubre un libro, otro que corre con las manos llenas de brillantina, una niña que pregunta por qué el cielo es azul, alguien que ríe, uno más que explora… y en medio de todo ese movimiento, hay un rumor suave, casi invisible, que va creciendo entre los pasillos: la ciencia también está aquí.
No como fórmula, no como pizarrón, no como examen.
Aquí en FIL Niños la ciencia vibra distinto: se huele, se toca, se escucha, se mira.
Y sobre todo, se siente.
Este año se ofrecieron tres talleres que, sin proponérselo explícitamente, construyen un pequeño laboratorio de asombro dentro de la feria. Tres espacios donde los niños se acercan a la biología, la óptica, la botánica y la literatura sin miedo, sin exigencias, sin prejuicios. Solo con curiosidad. Y quizás por eso funcionan tan bien.
1. Volver a mirar para sanar el mundo: Taller de orientado a fotografía con Hayde Godoy

Todo comienza con un libro. Hayde Godoy sostiene entre sus manos una historia ilustrada de Xavier Salomó: una niña, un ciervo y un mundo en ruinas. Los niños escuchan con un silencio que pesa bonito, de esos silencios que solo aparecen cuando algo dentro de ellos empieza a inquietarse.
El cuento los lleva por fábricas, por destrucción, por botones que prenden y apagan la vida. Y entonces, cuando la última página se cierra, Hayde pregunta:
—¿Cómo creen que se vería el mundo en blanco y negro?
Ahí, justo ahí, empieza el experimento. Les coloca lentes: uno rojo, uno azul.
Durante veinte segundos observan todo a su alrededor con esos filtros que parten el mundo en dos. Luego, de a poco, se los quitan, cubren un ojo, luego el otro… y descubren que cada ojo percibe una tonalidad distinta. Que la luz engaña. Que la vista se adapta. Que los colores no son tan fijos como creían.

Hayde explica la magia: los conos, los bastones, la adaptación cromática. Y los niños la escuchan como si estuvieran recibiendo un secreto del universo.
Pero el taller no se queda en la ciencia. Aterriza en la realidad: una fotografía del Lago de Chapala, herido, gris, casi irreconocible.
Las niñas y los niños lo observan. Algunos fruncen el ceño. Otros preguntan qué pasó. Y después lo intervienen: lo colorean, lo reparan, le regresan vida con lápices y plumones.
Al final, escriben un compromiso en una nota pequeña:
“Me comprometo a cuidar el lago.” “Prometo no tirar basura.” “Yo voy a proteger a los animales.”
Y pienso: ojalá todos pudiéramos ver el mundo con tanta disposición a sanarlo.
2. Breve gabinete de lo sublime: Taller orientado a contemplación y juego museográfico

El segundo taller parece un gabinete de los que uno se imagina en historias antiguas: lupas, espejos, frascos, cajas de Petri, tubos de ensayo… una mesa llena de objetos que piden ser explorados.
Andra Fuentes y su equipo —todas talleristas que trabajan en museos— reciben a los niños con una frase que lo cambia todo:
—Hoy vamos a observar más allá de lo cotidiano.
Y los niños empiezan a mirar.
Primero, lo simple: superficies que ven todos los días… pero ampliadas por una lupa, parecen otro planeta. Luego espejos: luz que rebota, que gira, que se dobla. Preguntas que se multiplican.

Valeria Michelle, una de las talleristas, saca cajas de Petri y muestras reales de agua recogidas en zonas donde activistas trabajan por la descontaminación. Los niños se acercan para mirar lo que a simple vista no se ve. La ciencia se vuelve algo que cabe en la palma de la mano.
Después viene el momento más emocionante: la creación de una máquina de visiones.
Un artefacto hecho con espejos, cartón y transparencias que permite ver el mundo desde ángulos imposibles. De pronto, la realidad se parte, se repite, se deforma, se vuelve un caleidoscopio.
Entre risas y expresiones de sorpresa, todos documentan lo que observan: dibujos, palabras torcidas, pequeños diagramas. Sus primeros cuadernos de campo.
Lo que subyace —y el taller lo sabe— es la idea de que observar no es pasivo. Es un acto poderoso. Es la base del pensamiento científico.
Y verlos descubrirlo es, sinceramente, conmovedor.
3. Taller botánico de pócimas literarias

El tercer taller huele delicioso. Romero, menta, hojas secas y hasta canela, así como algunas flores que parecen susurrar historias. Joaquín Peón Iñiguez acomoda todo con paciencia mientras los niños se sientan alrededor como si estuvieran entrando a un ritual antiguo.
—Hoy vamos a crear pócimas —dice—, pero también vamos a crear historias.
Y arrancan.
Los niños huelen, tocan, comparan, mezclan. La botánica entra por la nariz, por la piel, por las preguntas:
—¿Por qué esta huele a limón si no es limón?
—¿Esta cura algo?
—¿Se puede combinar con otra?
Joaquín les habla del libro base del taller: Un herbario lorquiano. Les lee fragmentos. Y los niños empiezan a mirar las plantas no solo como plantas, sino como personajes.
Pronto cada uno tiene una pócima mágica. Y con ella, una historia:
Una receta que cura la tristeza.
Un conjuro para que los árboles hablen.
Un relato sobre un bosque que solo despierta de noche.
Joaquín repite algo que se queda dando vueltas en el aire: “El asombro es un músculo, y hay que ejercitarlo”. Y en ese instante se entiende que eso, eso es exactamente lo que está pasando aquí.

Entre libros, ciencia y derecho a la imaginación
Aunque los talleres son el corazón de esta crónica, no se puede ignorar el contexto: UNICEF estuvo presente recordando que el derecho a aprender, a explorar, a estar seguro, a equivocarse y a descubrir también es parte fundamental de la infancia.
Y cuando una niña —o un niño— entra a estos talleres, no solo aprende ciencia.
Aprende que su curiosidad importa.
Aprende que su manera de mirar el mundo tiene valor.
Aprende que puede cambiar algo, aunque sea pequeño.
FIL Niños es todo eso: un mundo donde el juego y el conocimiento se abrazan sin miedo. Un espacio donde la óptica se convierte en magia, la botánica en poesía y la observación en un acto de poder.
Y los niños y niñas salen de ahí con una certeza hermosa: La ciencia, cuando se vive así, no solo se entiende. Se ama. Y ese amor puede acompañar a un niño toda la vida.