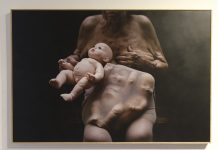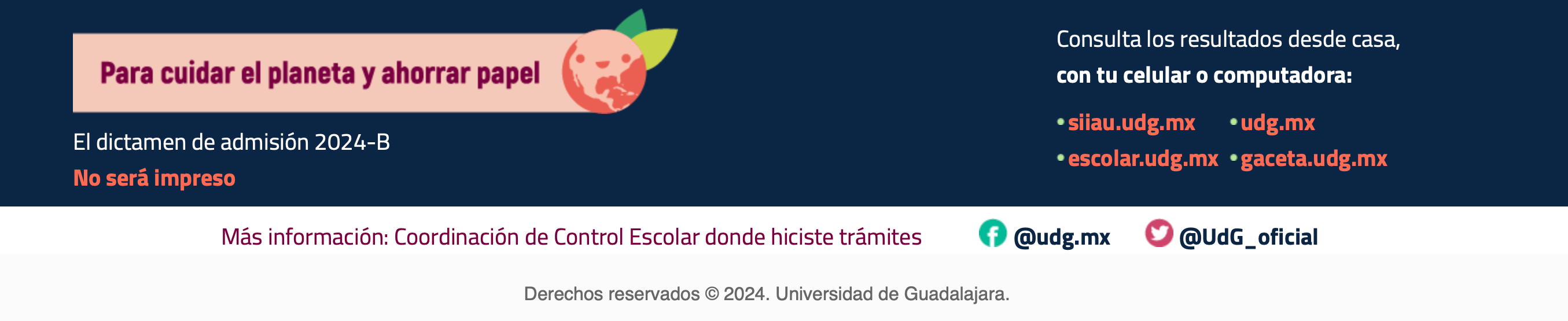Los estudiantes de la Licenciatura en Letras Hispánicas, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), reconocen que el gentilicio “tapatío” del habitante de Guadalajara, va más allá del municipio de origen, y se extiende a quienes viven en Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Tepatitlán y Chapala.
Así lo advierte la profesora investigadora de dicho plantel, Patricia Córdova Abundis, quien realizó el estudio «Actitud e identidad lingüística sobre los tapatíos en estudiantes de la Licenciatura en Letras del CUCSH», y dio algunos resultados en el marco del Seminario Permanente de Investigación.
Los resultados de la investigación hablan de la fuerza de la identidad tapatía, subrayó Patricia Córdova: “Se trata de un hallazgo interesante sobre el uso del término tapatío de manera ampliada, es decir, no es necesario que yo haya nacido en Guadalajara, pero me asumo como tapatía o como tapatío. Esto significa un cambio semántico, un ensanchamiento del gentilicio”, explicó.
Explicó que ante la pregunta ¿qué significa para ti ser tapatío o tapatía?, el 70 por ciento de los entrevistados (estudiantes de letras), lo asoció como algo positivo y que refuerza la seguridad cultural.
“Como lingüista, se descubre si es una comunidad de hablantes o una comunidad lingüística: parece lo mismo, la comunidad de hablantes comparte formas de hablar, variantes lingüísticas, también comparte apreciaciones, creencias”, dijo la investigadora.
Por otro lado, las actitudes lingüísticas, propiciadas por elementos internos y externos en el individuo, demuestran aspectos negativos de los miembros de una comunidad lingüística ante personas extrañas.
“Lo que implica comentarios porque no tienen la misma cultura y cómo se manifiestan ante ello para demostrar un fenómeno de coerción y de rechazo de esos hablantes, una delimitación cultural ideológica y lingüística”, indicó.
El asunto, apuntó, no sólo tiene repercusiones al pronunciar palabras de un modo u otro o la aceptación o el rechazo en la vida cotidiana, sino también como instrumento para la persecución en contextos de conflictos y movilidad humana.
“Hay una intersección entre la literatura y la lingüística en la novela de Mario Vargas Llosa, La Fiesta del Chivo que nos retrata cómo en la dictadura de Trujillo mataban a los haitianos que no pronunciaban como ellos la variante lingüística ‘perejil’. Esto puede costarte aceptación o rechazo social. Puede costarte el sentimiento de seguridad o inseguridad lingüística”, dijo Córdova Abundis.