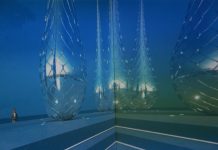La realidad mexicana es implacable. Se mueve como un tren negro, ruidoso e imparable nacido de las mismísimas entrañas de Porfirio Díaz y choca con todas las artes que nos hemos atrevido a crear. La nuestra es una realidad brutal que deja metralla en la pintura costumbrista, mancha de petróleo los versos de nuestra poesía, machetea la narrativa de todos los tiempos y que perfora enormes boquetes de calibre 33 en la pantalla del cine de oro. Es la realidad férrea que no deja nacer a nuestra fantasía y que quema los plantíos de nuestra ciencia ficción. Pero aún quedan ramas verdes en ese viñedo, sólo tenemos que replantar las semillas.
El arte mexicano se caracteriza por estar impregnado de tradición. Los galardones de nuestras letras y de nuestras producciones cinematográficas se los lleva quien logra reproducir fielmente cualquier problema político, religioso o agrario que aflija estas tierras de templos, maíz y prohibición. Somos los maestros de la descripción, de la reproducción y la emulación de aquellos eventos cotidianos que nos cazan al salir del trabajo, al ir a la iglesia o al estadio: la policía corrupta, la lengua cambiante, la gente que ara los campos y que mata a machete limpio en sus plantíos, el deporte nacional, los chismes de vecindario entre señoras de paño rosa y los conflictos internos de una quinceañera que no sabe cómo lidiar con su vida sexual y su madre católica a la vez.
Pensar que esto es todo lo que somos, o que esto es todo lo que nuestras artes pueden ser es un fenómeno de identidad. Creíamos antes que de identidad perdida, pero lo que tenemos en puertas es un conflicto de identidad encontrada a la fuerza. Es aquella que nos cuentan Nelly Campobello, Fernando del Paso, Rulfo y Arreola. Es la realidad que nos estampan en la cara las pinturas de Frida y de Orozco, los tamayos, los Rivera y los cuevas. Es la que se obliga en casa de nuestras abuelitas en gris y negro con Pedro Infante, Miguel Inclán o Blanca Estela Pavón. Es un cine de colores y sonidos donde nuestros espejos son Ana Serradilla y Julio Bracho, Martha Higareda, Diego Luna o Ximena Sariñana.
Cuando nos detenemos a apreciar el arte mexicano vemos una y otra vez la misma realidad, ya sea la de una historia de corrupción, de groserías o de chilangos, de futbol, de religión, del campo. ¿Dónde están las películas que narran a los dioses prehispánicos invadiendo en escenas digitales un Distrito Federal futurista? ¿Dónde están, en nuestra literatura, los cuentos de robots que funcionan a base de chile jalapeño y que tienen órdenes de disparar a los gringos gordos en las playas? ¿En qué puesto de revistas encuentro el cómic que se trata de un taquero flaco, quien por las noches se enmascara para matar agentes de vialidad? Nuestro folclor es demasiado rico como para detenernos en la revolución y en la matanza del 68.
A veces olvidamos que en el arte se puede imaginar sin deberle nada a una vanguardia, a un género o a un estilo. No recordamos que se puede narrar sin describir con lujo de detalles una avenida de Azcapotzalco, o un grupo de mujeres enlutadas de provincia con sus rosarios en mano. No hay por qué ser lo que nos ha dejado el trauma cultural de los españoles y los estadounidenses, protegiéndonos a diestra y siniestra con padrenuestros y avemarías de todos los jotos, gringos y demonios del mundo. Sin olvidar lo buenos que fueron en su momento, es momento de dejar de lado el feminismo de comadre, el machismo de compadre, el costumbrismo, el realismo y el juego completo de sombras de otros “ismos” que no nos dejan hacer un poco más.
El número de autores y de directores plurales se doblaría en México (porque los hay, pero no muchos están plagando los estantes de las librerías o de los videoclubes) si nos diéramos cuenta de que no existen paredes en la página en blanco y en el lienzo. El arte es capaz de transgredir límites si la mente es capaz de transgredirlos primero. La pantalla y la pluma nos permiten ir más allá, más afuera o más adentro de nosotros mismos. Ya basta de tener que mostrarle al mundo que somos pobres, que somos mochos, que bebemos tequila, que usamos sombreros y que tenemos la recua entera metida entre las piernas. Escribimos como nuestros padres, hablamos como ellos porque creemos una deshonra hacer lo contrario. Pensamos que el cine de terror, la ciencia ficción, la novela gráfica o la literatura de caballeros andantes nos quitarán nuestras raíces, pero pedir un whisky o un vodka en el bar no nos hace malinchistas.
Sin perderle el respeto a la cerveza o al tequila, celebremos un arte que sea arte y nada más, no sólo realidad clonada en párrafos, escenas y viñetas. Si tenemos que emular, emulemos a Gabriel González Meléndez por atreverse a un guión de magia negra y fantasía. A Guillermo del Toro con sus vampiros ancianos y sus bestias caprinas. A Gerardo Rod por sus historias como cuerpos; a Montiel Figueiras con sus naturalezas muertas sin ventanas; al Elizondo erótico, herético y mortal. Vamos inventando un poco de fantasía para todos esos valientes desconocidos que ya se atrevieron.