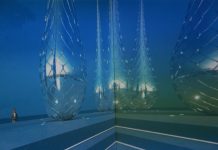Robots, androides, extraterrestres, steam y cyber punk, new wave, sociedades hipercontroladas, hipertecnológicas, eugenéticas, infértiles, de clones; apocalipsis ecológicos, distopías, cronotopías, viajes cósmicos, subterráneos, submarinos o en el tiempo: las variaciones de la ciencia ficción, desde sus albores reconocibles en la revista Amazing stories de los años veinte, donde se amasó la rara palabra “cientificción” para darle un nombre a las igualmente extrañas historias que en ella publicaba el editor Hugo Gernsback, en cuyo honor se otorga cada año el prestigioso Premio Hugo.
Desde esta primera piedra y hasta ahora, ha pasado el convulso siglo XX y comenzado el lejano XXI. Atrás ha quedado el 1984 que George Orwell imaginaba regido por el omnipresente Gran Hermano y organizado en cuatro ministerios (de la paz, del amor, de la abundancia y de la verdad) en el que la lengua se reduce sistemáticamente y la distopía sin fecha de Ray Bradbury en Farenheit 451 donde los bomberos buscan bibliotecas clandestinas para quemarlas ya parece un film d’époque gracias a la mano sesentera de Francois Truffaut; cada vez se acercan más el 2015 de Volver al futuro II, en el que los autos y las patinetas flotan y el 2019 en el que los Blade Runners persiguen y eliminan a los “replicantes” fugitivos.
Mientras tanto, los viajes a la luna y los vuelos ultrasónicos se han hecho realidad y demostrado ser bastante imprácticos. El láser se ha convertido en cosa de diario, y hasta ha pasado de moda cuando el CD fue desplazado por el MP3. Los satélites permiten ver casi todo, y los planes titánicos de cartografía de Google permiten llevar en el bolsillo un mapa de todas las grandes ciudades del mundo, y de muchas menores.
En resumen, la ciencia ha superado a la ficción. Pero no a la ciencia ficción. Ahora que los augurios y las promesas de aparatos y descubrimientos maravillosos han quedado sin lustro junto a la vulgaridad del código de barras, los teléfonos inteligentes y los videojuegos sensibles al movimiento, empiezan a quedar desnudos los motivos esenciales que hacen de Isaac Asimov y Philip K. Dick auténticos clásicos: los mismos que aplican para toda literatura, en realidad.
En No me dejes ir (2010) de Mark Romanek con base en la novela homónima de Kazuo Ishiguro, la sociedad utópica donde un Programa Nacional de Trasplantes garantiza a los ciudadanos de Gran Bretaña algo cercano a la inmortalidad, gracias a la cría sistemática de clones cuyos órganos “donan” al llegar a la edad adulta.
Pero estas circunstancias, parecidas a las descritas en La Isla (Michael Bay, 2005), no son lo más relevante: no hay una vena subversiva contra el ominoso establishment —como también pasa en la saga Matrix o en Un mundo feliz, de Aldous Huxley—: se trata únicamente del marco para presentar la historia íntima de un amor frustrado, como cualquier otro: Kathy se enamora de Tommy desde sus días de infancia en el internado donde crecen saludables y apartados de la sociedad anciana a la que se destinarán sus órganos. Pero Ruth es más rápida y, aunque Tommy no le interesa particularmente, lo toma para sí. Un trío amoroso: nada tan mundano como eso. Y sin caudillismos ni esperanzas redentoras, excepto por los vagos rumores de una posible prórroga para el proceso de terminación que es su destino.
La distopía es tan sólo el recurso narrativo que siembra el extrañamiento y agudiza el drama. Y también es una metáfora: a través de lo ficticio, lo que no es, conocemos nuestra propia realidad. ¿No es la actitud pasiva de los clones un reflejo de nuestra propia actitud respecto a nuestra situación como consumidores o trabajadores?
Margaret Atwood (El cuento de la criada, El asesino ciego, Oryx y Crake) es otro ejemplo de esta corriente de ciencia ficción resignada, reflexiva y posmoderna que funciona, en este sentido, del mismo modo que la literatura de corte “realista”, donde los problemas de la vida cotidiana se convierten en formas de traer a escena las miserias existencialistas de cada quién, como una sinécdoque.
En una entrevista con Andrew Tidmarsh citada en A companion to Science Fiction compilada por John Seed, Atwood aclara su particular perspectiva y método, donde la ciencia ficción funciona no como un género ni un tema, sino justamente en una manera de ver las cosas que no se encuentra en ningún otro tipo de ficción: “Es la creación de una clase de metáfora diferente”, dice, y más adelante agrega: “Ninguno de nosotros ha ido realmente a Venus, así que ir a Venus tiene que ser una construcción metafórica. Entonces tratas de descifrar, ¿qué significa este viaje a Venus?… Y entonces de nuevo, el pasado distante o el futuro pueden ser ese viaje a Venus”.
Ya las historias de J. G. Ballard mostraban la pauta de lo que serían las nuebas búsquedas de la ciencia ficción. El autor de El mundo sumergido dio el nombre de espacio interior a este nuevo territorio que nunca había sido tocado por la ciencia ficción, “ese dominio psicológico (y que aparece, por ejemplo, en los cuadros surrealistas) donde el mundo exterior de la realidad y el mundo interior de la mente se encuentran y se funden” (prólogo de Crash, 1973). Los relatos reunidos en la Exhibición de atrocidades (1970) y su novela Crash (1973) son dos clásicos de esta sombría visión del futuro. Señala Ballard:
Los mayores avances del futuro inmediato ocurrirán no en la Luna o en Marte sino en la tierra, y es el espacio interior y no el exterior el que necesita ser inspeccionado. El único planeta verdaderamente extraño es el nuestro […] Quiero ver que la ciencia ficción se vuelve abstracta y atrevida, ideando situaciones nuevas y contextos que ilustren los temas de manera oblicua […] Quiero ver […] más de los mundos sombríos que uno atisba en los cuadros pintados por esquizofrénicos, que por general constituyen una poesía especulativa y una fantasía científica. (“El telescopio invertido”, Mauricio Montiel Figueiras, Letras Libres, junio, 2009)
Esta concepción (la de Atwood y la de Ballard) es lo contrario de la ciencia ficción clásica, de hecho, lo que se puede contrastar claramente en las palabras de John Kessel: “No es sólo de las leyes físicas de lo que quieren escapar los lectores de ciencia ficción, sencillamente quieren escapar de la naturaleza humana. En la búsqueda de esto la ciencia ficción ofrece alternativas reconfortantes al mundo real: Como cualquier drogadicto el lector de ciencia ficción encuentra justificaciones desesperadas para su hábito. La ciencia ficción le enseña ciencia, la ciencia ficción le ayuda a evitar el choque con el futuro. La ciencia ficción cambia el mundo para mejor. Claro, igual que la cocaína”.
Aunque en Estados Unidos se sigan publicando cada semana innúmeros paperbacks que siguen al dedillo lo que Kessel describe, el otro tipo de ciencia ficción cada vez gana un publico más amplio y serio que ya no sólo busca desconectarse de la realidad, también ha ganado su lugar entre los críticos y en la academia. Un ejemplo de ello es la inclusión de las novelas de Philip K. Dick en la prestogiosa colección Library of America, que compila el canon de la literatura norteamericana y donde se encuentran las mejores ediciones obras y autores clásicos como Herman Melville, William Faulkner, Vladimir Nabokov, Philip Roth e incluso Abraham Lincoln, entre otros.
La disyuntiva actual está en que esta definición ya no encaja en muchas otras obras de ciencia ficción, de tal modo que pasan sin esta etiqueta: el diseño de las portadas prescinde de colores neón, ilustraciones de naves espaciales, robots, aliens, cyborgs, gadgets y demás iconografía tradicional asociada al género en su definición más conocida, y seminal.
Aunque los temas existenciales y filosóficos siempre han estado presentes en la ciencia ficción, y especialmente en la Unión Soviética y Europa del Este, de lo que es claro ejemplo el escritor polaco Stanislaw Lem, en una de cuyas obra se basó Andrei Tarkovsky para su famoso film Solaris (1972), emulada con desafortunadas consecuencias en la versión norteamericana dirgida por Steven Soderbergh 30 años después, y estelarizada por George Clooney.