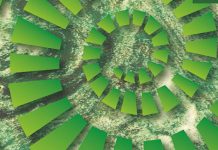Hay algo de siniestro, de sombras que deambulan en ese largo instante de incertidumbre en que los espectadores no supieron si los disparos (o su fatídico estruendo) provenían de la pantalla. El Joker (James Holmes) hizo su aparición y aprovechó la oscuridad de la sala de proyección de un cine en Aurora, Colorado –se estrenaba la más reciente secuela de Batman–, para disparar como si se tratase de una encomienda largamente memorizada y llevada a la práctica, sabedor de que habría un premio al final del acto: su detención y encarcelamiento y desde allí, desde ese sitio de reo de alta peligrosidad, mirar dubitativo en derredor y guardarse todo para sí, con un dejo de heroísmo desgarrado e incomprendido.
Un arma cala en las manos, quema. Llevarla entre las ropas equivale a guarecerse de las miradas ajenas, invasivas: casi un manto impenetrable. Empuñarla es como desplegar un tercer brazo, el pretexto perfecto para soslayar a los semejantes, parapetado en una vanagloria que destila plomo. En La coartada perfecta (1974), Patricia Highsmith escribe: “La multitud se arrastraba como un monstruo ciego y sin mente hacia la entrada del metro. Howard odiaba las multitudes. Le hacían sentir pánico. Su dedo estaba en el gatillo…” De ese tamaño puede ser la desgraciada situación de alguien: acabar un día cualquiera en un rincón donde un empistolado, sabedor del temor que infunde, goza de la potestad maldita de dispararle a quemarropa, de hacerle agujeros en el cuerpo sin otra intención que divertirse o ponerse a mano con sus fantasmas personales.
El Joker Holmes, el cowboy de Aurora, no se parece en nada a Dick, el romántico pistolero de Dear Wendy (Thomas Vinterberg, 2005; guión de Lars von Trier), un filme que retrata, mediante los Dandies –un grupo de jóvenes desadaptados–, a una sociedad estadunidense que siente inclinación por atesorar armas. Dick, un declarado pacifista, encuentra por casualidad un día una pistola y decide quedársela, llamarla Wendy e invitar a otros a formar un club, donde cada uno tendrá un arma y le pondrá un nombre: la primera y más importante regla de este grupo es jamás disparar, es decir, desean combatir la violencia a través de un pacifismo enmascarado. Sin embargo, al final son arrastrados a romper su única condición inquebrantable, y disparan, y les disparan, y matan, y mueren.
Esta especie de western de Vinterberg no ensalza aquella vieja encomienda del cowboy de llevar una pistola colgada al cinto, que a los Dandies les parece insustancial, y éstos, contrario a aquellos vaqueros, no cabalgan por llanuras movidos por un sentido justiciero, y ni siquiera llevan un sombrero: lo que hacen es desplazarse en un pueblo minero más parecido a un escenario de cartón que a una vastedad desértica, ese legado del teatro brechtiano al que tanto recurre Von Trier en sus películas: Dogville (2003) y Manderlay (2005) son claros ejemplos de esa escueta escenografía emparentada con la austeridad que conduce a la reflexión. Si el cowboy buscaba extender el brazo justiciero, los Dandies apuestan más por el anonimato, ese silencioso heroísmo. Holmes, creyéndose un cowboy, por unos segundos se supo por encima de los otros: poseer un arma, apuntar y disparar supone el ejercicio de un poder que los Dandies de Vinterberg prefieren silenciar antes que ponerlo por delante.
Tras aclarararse la polvareda en el cine de Aurora, contemplar aquel escenario semidesierto, salpicado de sangre y cuerpos tirados, fue como ver a un perro que intenta morderse la cola: los imperios acaban por devorarse a sí mismos, víctimas de su propio miedo, de su despotricado afán por instaurar una paz y un bienestar que están lejos de echar raíces. Máxime si el pueblo –lo consagra su constitución en la segunda enmienda– tiene derecho a hacerse de armas para llevar adelante su noción de civilidad. El poder de la pistola en mano resulta una amenaza para todos: el Joker Holmes victimó a todo aquel que cometió el yerro imperdonable de atravesarse en su camino, o en su mirada, o en su mirilla. Highsmith, en La coartada perfecta, continúa: “La entrada del Metro estaba tan sólo a un par de metros. ‘Dentro de los próximos cinco segundos’, se dijo Howard, y al mismo tiempo su mano izquierda se movió para echar hacia atrás el lado derecho de su sobretodo, hizo un movimiento incompleto, y una décima de segundo más tarde la pistola disparó.” Al frente, sin más, alguien se desplomó. Nos desplomamos todos.