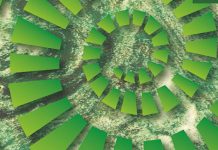Las montañas que abrazan a San Francisco por la espalda, ya titilantes e luces recién encendidas, han quedado atrás. El sol va acabando su viaje hacia el otro horizonte; un viento agradable se cuela por las ventanillas abiertas del Opel. Vamos camino de Berkeley. “Esa es la mejor escultura pop de toda la historia del arte”, dice Saúl, volviendo la cabeza a la derecha. Allí se extiende una montaña de chatarra de todos los colores, todavía refulgentes. Es un cementerio de automóviles, imponente y sombrío a pesar de los destellos rojizos y azulados que la arranca el atardecer: interminables testimonios de una masacre de civilización, miles y miles de coches muertos, cadáveres de cristal y acero, aplastándose los unos contra los otros, los unos encima de los otros. Esta epopeya de la muerte narra una derrota sin grandeza, la estúpida tragedia de las máquinas […] No sé de dónde me viene el escalofrío que me recorre el cuerpo. Mezcla de horror y fascinación: lo mismo he sentido, ya, en las grandes tiendas y a la hora de elegir una camisa entre kilómetros de camisas extendidas en varias direcciones; la misma clase de estremecimiento conocí la primera vez que fui arrojado por el subterráneo al centro de la muchedumbre de Nueva York, en Time Square.
“Elijo la cárcel”
Hace seis meses, cuatro muchachos se encontraron y descubrieron que estaban haciendo lo mismo. Dos venían de Palo Alto, dos de Berkeley. Los cuatro habían elegido la cárcel.
Ahora estoy comiendo, en el más barato de los restaurantes chinos del barrio chino de San Francisco, con uno de ellos. Era el presidente de la Asociación de Estudiantes en Stanford, una de las universidades que fabrica a la clase dirigente de los Estados Unidos. David Harris tiene 21 años y cara de distraído, y ahora no es más que un futuro presidiario que recorre California hablando dos o tres veces por día, en diferentes lugares, preguntando a sus compatriotas: “¿Quieren ustedes ser miembros de una nación de asesinos?”
David no va a ir a Vietnam a matar. Rechazó la exoneración que se le ofreció, y a la que tenía derecho como estudiante. No va a inventar problemas físicos, ni trastornos de conciencia: “Elijo rehusarme a cooperar. Que me encierren. La cárcel no es uno de mis mejores sueños, pero si queremos cambiar las cosas tenemos que pagar por ello. ¿No? ¿De acuerdo? El problema es claro. Hay que detener a este país, a este país que es mi país. En Vietnam y en todo el mundo, hay que detenerlo. Y eso no se va a hacer desde Canadá. Miles de muchachos se han ido al Canadá, para escapar a la conscripción. Pero no es escapando como se cambia al mundo. Hay que dar la cara […] Ya hay sesenta en la cárcel, por lo mismo, y para octubre van a encerrar a quinientos más”.
Jazz
La noche empezó envuelta en las improvisaciones del cuarteto de Coleman, y desde el principio se sentía que lo mejor era el contrabajo de Charlie Haden. También se sentía que a Charlie no podían importarle las opiniones de los demás, bastaba verlo allí abrazado a lo suyo para saber que le importaban un comino las opiniones de los demás, así que cuando vino a la mesa nadie dijo nada sobre lo bien que toca Charlie, que nunca aprendió una nota de música y sin embargo se está convirtiendo en un maestro. Él estaba muy callado tomando sus tragos mientras los demás hablaban, hasta que se medio por decirle lo de Cortázar y Charlie Parker. Le pregunté si a él también le parecía que lo estaba tocando mañana. Entonces Charlie se despertó y se encendió, y parecía que estaba nuevamente tocando el contrabajo cuando dijo sí, dijo que era eso, pero sólo en los mejores momentos, en los momentos elegidos no por el público sino por los dedos o la noche o el capricho de la música misma, los subterráneos poderes del jazz […].
Una mirada de odio
Fue después del lío que me miré la piel con sorpresa, como si recién me la descubriera.
Del lío en sí, no me acuerdo muy bien: fue en un local neblinoso de humo, en Berkley, muy pasada la medianoche. Había muchísima gente, se transpiraba cerveza a chorros y se bailaba enloquecidamente, cada cual sacudiéndose por su cuenta y como podía en los pocos centímetros que podía robar al vecino, mientras en las paredes giraban, vertiginosas, las imágenes sicodélicas. El hecho es que de golpe, como si hubiera interrumpido bruscamente el estrépito de la música, me encontré enfrentado cara a cara con un muchacho negro: yo le había agarrado la muñeca con el puño y él me apretaba el brazo. La cosa duró pocos segundos. Pero yo nunca voy a olvidar esa mirada de odio, el fuego de odio que me quemaba desde el fondo de esos ojos casi pegados a los míos. Creo que me salvé de que ese hombre me hiciera puré sólo porque tuve la suerte de que otra gente se interpusiera entre los dos y porque resultaba bastante complicado pelearse en medio de aquella marea humana. Pero cuando salí al fresco de la noche, con mis amigos, me quedé mirando, como atontado, la piel de mi mano. El color de la piel.
Me vinieron ganas de explicar: “Yo no tengo la culpa”.
*Publicado originalmente e
Nosotros decimos no. Crónicas (1963-1988), Siglo XXI editores, 2007.