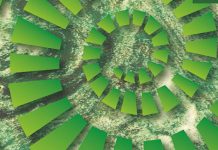En un texto intitulado “Magia y felicidad”, el filósofo Giorgio Agamben sitúa como un momento central de la infancia la cuestión de la magia. El niño advierte —según leemos— en una primera experiencia del mundo, la incapacidad de los adultos para realizarla y, lo que supone una tristeza infranqueable, adquiere conciencia de su propia imposibilidad. Tristeza que toca la amargura en el espacio de los adultos: “Lo desconocido hace enojar a la gente. Es mejor echarle la culpa a los espejos, máquinas y proyecciones. Después la gente se ríe y es más saludable”, dice un personaje de la película Fanny y Alexander.
El asunto de la magia conduce, de acuerdo al pensador italiano, al de la felicidad: “Aquello que podemos alcanzar a través de nuestros méritos y de nuestras fatigas no puede, de hecho, hacernos felices. Sólo la magia puede hacerlo”. Esa búsqueda de la felicidad se traduce en persecución de fórmulas y lugares, más propiamente que en el alcance de tal objetivo imposible, pues como nos recuerda Kafka, la esencia de la magia es nombrar. Así, desde las antiguas tradiciones, la magia se encuentra vinculada al lenguaje.
Cabalistas y nigromantes entienden la magia como ciencia de los nombres secretos: allende el nombre manifiesto, las cosas son portadoras y responden a un nombre oculto, es el mago quien descubre dichos nombres, quien se erige en señor de las potencias espirituales merced a la posesión de éstos. Pero, por otra parte, hay una tradición que plantea que ese nombre secreto es originario, pertenece a la lengua edénica “y pronunciándolo, los nombres manifiestos, toda la babel de los nombres, cae hecha pedazos”, escribe Agamben. Desde esta perspectiva, el nombre secreto representa el gesto con que la criatura es restituida a lo inexpresado y la magia es, en definitiva, eso: gesto. De ahí se deriva la alegría del niño al inventar una lengua secreta, y el desencanto y dificultad para liberarse del nombre que se le ha designado.
Cercano al último contexto se ubica la idea de los artistas románticos referente a la poesía. Ésta es considerada, además de un arte, un modo de conocimiento. El poeta, investido de mago o de vidente, encuentra el lenguaje originario con que las cosas eran nombradas en el Edén. No es entonces azarosa la revaloración que efectúa el movimiento romántico de las expresiones infantiles, de los “salvajes” y de los “locos”, pues ellos no han quebrantado el vínculo con ese Paraíso perdido… Leemos en un texto de Hamann (“el mago del norte”): “Todo el tesoro del conocimiento, lo mismo que el de la felicidad humana, consiste en imágenes. La primitiva edad de oro fue una edad en que la humanidad hablaba su lengua materna, que es la poesía”. La exaltación romántica de la poesía, por tanto, va encaminada a encontrar esa unidad primigenia, pues al nombrar los objetos, el poeta los transforma, restituyéndolos a su realidad; el asombro del poeta restaura la apariencia mágica del mundo.
Las concepciones anteriores, frecuentes en el Romanticismo, no pueden comprenderse sin acudir a la invención o renovación del mito del sueño, entendido como un resultado de la imaginación creadora. Independientemente de las aportaciones que llevarán a cabo muchos autores a los futuros estudios sobre el inconsciente, el sueño es concebido como modelo de creación estética y como elemento unificador del hombre con la naturaleza, una suerte de retorno a la infancia —Paraíso—, a los orígenes.
Heredero de numerosas ideas románticas, Gastón Bachelard elaborará, ya en el siglo XX, una reflexión original sobre la palabra poética, en la que juega un papel fundamental no ya la magia sino lo que denominará ensoñación. El pensamiento bachelardiano en este sentido, conjuga —en un panorama distinto al que presenta Agamben— la cuestión de la felicidad, las palabras y la infancia. Distingue entre sueño nocturno y ensoñación, y sostiene que la última se encuentra en la base de la creación poética; pero más allá de constituir mera plataforma para la tarea artística, representa el órgano fundamental de la imaginación. Asimismo, la infancia es considerada lejos de su aspecto empírico, de la dimensión individual vivida, recubierta de una significación onírica, como un arquetipo del inconsciente (un eco de los “orígenes” románticos). La imaginación, según este pensador, nos permite desenraizarnos de la realidad, que es vertiginosa y angustiante, nos permite crear mundos que habitar (“Ah, ábranme otra realidad”, escribe ílvaro de Campos).
Y es, en definitiva, en la función imaginativa, en la ensoñación con las palabras, en el retorno a la infancia soñada y en la creación poética —análoga al acto de nombrar efectuado por los magos—, que la filosofía bachelardiana retorna a esa búsqueda, vincula la palabra poética (que siempre, a decir de Bachelard, renueva la realidad y las palabras con que designamos esa realidad) con la felicidad; encuentra el instante liberado de la melancolía para ubicarse en esa otra realidad soñada, tan próxima al descubrimiento infantil de una fórmula mágica.